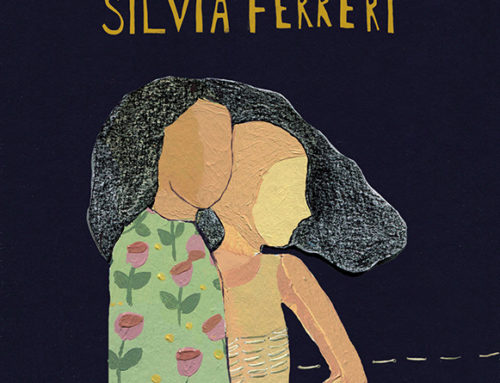Por Julieta Marchant [*]
A Rodrigo Pinto
Turín, 3 de enero de 1889: el filósofo Friedrich Nietzsche vislumbra, en la plaza Carlo Alberto, a un cochero que azota brutalmente a su caballo y que se niega a moverse. El filósofo, profundamente conmovido, se acerca y se arroja sollozando a abrazar al animal. El filósofo se desvanece. El filósofo silencia lo que otros filósofos llamarían la razón. El filósofo es internado en Jena. No existen senderos para traer al filósofo hacia nosotros. No existen, no existieron accesos. El filósofo muere el 25 de agosto de 1900, amurallado por la locura y el enmudecimiento.
Este es un sumario de lo que tantas veces otros han narrado sobre el ocaso de Nietzsche. Y de lo que Béla Tarr filmó en El caballo de Turín, película que imagina, arrancando desde la escena del filósofo cara a cara al animal, la vida de ese caballo, su cotidiano, su intimidad. Si algo nos golpea en Béla Tarr es la aproximación al tiempo, el peso, el lastre de esa pesantez: seis días, seis jornadas monótonas, buscar agua en el pozo, vestir al padre, cocer papas, comerlas con las manos en silencio, dormir y despertar para empujar el cuerpo al mismo discreto oficio: agua, vestimenta, cocina, comida, silencio, sueño. La oscuridad y la densidad de un cotidiano que aparece como puro ocaso. Lo que nos golpea también, diríamos, es lo que Rancière lee en Béla Tarr; un tipo particular de imagen –la imagen pensativa–. Béla Tarr es discreto y denso: filma las cosas penetrando la vida de un observador, le otorga un tiempo a la imagen, el de los detalles ingresando en los personajes, nos expone a la duración extrema para que la imagen se presente y produzca su propio efecto. El tiempo de Tarr exige una atención no porque vayamos a estar en falta con algún hecho –aquí las imágenes parecen despojadas de su posibilidad de instrumentalización–, sino porque en la imagen pensativa se nos presenta un núcleo de indeterminación que implica fuerzas que se sobreponen a la univocidad, es decir, que se resisten a la reducción de lo múltiple y, en ese sentido, que alojan lo impensado. Si vivimos el presente como instantes que se entrelazan, y que van dejándonos atrás en su avance, en Tarr pareciera que ese instante se extiende en una temporalidad suspendida y a la vez plúmea, tupida. Es quizá el tiempo del animal, del caballo, de la bestia que vive el presente siempre, que no está ocupado en el pasado ni proyectándose al porvenir. Es el tiempo, en fin, del ojo del caballo que mira el mundo. Del ojo no humano.
Algo de ese tiempo nos recuerda la experiencia de lectura de Nieve, perro, pie. Hay un collar de coincidencias aquí: la locura, el hombre, el animal, la cotidianidad como espesura, el aislamiento, el silencio, la precariedad. Pero acá no se trata de Nietzsche, sino de Adelmo Farandola; no se trata de un caballo, sino de un perro; no se trata de Turín, sino de los Alpes. O bien se trata, transparentemente, de un hombre –Adelmo– que vive aislado y que pasa la dureza del invierno en los Alpes encerrado en su cabaña, abastecido en lo posible y acompañado por un perro. Aparece la nieve –el invierno–, aparece el perro –el compañero– y, cuando la nieve se ha derretido y hombre y perro pueden al fin salir de la cabaña, aparece el pie –el cadáver–. La gran diferencia, sin embargo, es que Adelmo tiene un interlocutor y que ese interlocutor es el animal. El perro habla, le habla. Y, desde allí, diría yo, se despliega un inmenso asunto, que opera como eje de la novela: la relación entre lo humano y lo animal.
Una manera de leer Nieve, perro, pie es pensar a Adelmo como un hombre senil que va adentrándose, con el tiempo de las lejanías, ese ritmo pausado del aislamiento, a la locura. Que se aísla por loco –que la locura lo hace apartarse del tiempo de los hombres–o bien que, en el apartamiento, una rienda se suelta o se agrieta y acaba de o por enloquecer. Que habitar el mundo silencioso y sin compañía nos despoja del lenguaje y que el lenguaje –en tanto relación con– nos enlaza a un cierto modo de lucidez que sirve de pie de apoyo para no implosionar. Esta pregunta por la antecedencia –¿enloquecemos y guardamos silencio o, bien, guardamos silencio y enloquecemos?– suele abrirse como un punto que se raja, una línea expansiva, una zona gris. Y acá, en la novela, no parece cobrar peso en la medida en que, aunque entendemos el «motivo» de la locura, tendería a pensar que Morandini está tensionando otro asunto y que lo tensiona mediante el lenguaje –la manera particular en que articula la lengua, en que le da un tiempo, un espesor y un ritmo– y mediante quiénes toman la palabra. En Morandini es posible leer el despliegue de la imagen pensativa, es posible leer una escritura que se resiste a la unicidad, que expone la duración de un tiempo que no exige una medida, que hay un modo de advenimiento del tiempo como suspensión. La imagen de los personajes de El caballo de Turín que comen una papa, esa escena repetitiva, que se nos alarga hasta la infinitud, que pareciera que nunca va a acabar y que ingresa a nosotros como los objetos ingresan al mundo de los personajes, tiene la cualidad temporal que posee a ratos la novela de Morandini. Un tiempo presente –clara es la insistencia de Morandini por narrar en presente– que es puro cotidiano espeso, tupido, incluso hasta la angustia. Un tiempo denso, y sin embargo doméstico, que se da al tiempo y que nos da el tiempo para vislumbrar lo múltiple. En ello mi cabeza se guarda, en los pensamientos impensados que allí podrían alojar, en las palabras y en su manera particular de hacer música. Un ritmo que va de lo humano a lo animal, de lo animal a lo humano, hasta el vértigo de no poder –y, quizá, de no querer– dibujar una frontera entre ambos.
En el mundo, el reparto de la mirada, dice Jean-Christophe Bailly, ocurre entre los seres humanos y los animales: nada ni nadie más que los animales y los humanos tenemos la propiedad de mirar el mundo y de mirarnos entre nosotros. Esta propiedad tal vez nos ha hecho pensar en las bestias: allí donde nos miran abren el pensamiento acerca de esa mirada –de más estaría decir que, mientras escribo, mi gata, sentada a mi lado, me mira con sus ojos celestes y yo pienso en qué mirará ella mientras yo la miro o si acaso nuestras miradas se cruzan en algún vértice impensado–. Tomando distancia de quienes han considerado a la bestia como una antecedencia del hombre o como aquello de lo que el hombre se aparta para forjar su humanidad, Bailly concibe al animal como un pensamiento: ante los animales «experimentamos el sentimiento de estar frente a una fuerza desconocida, a la vez calmada y suplicante (…). Esa fuerza quizá no sea necesario nombrarla, pero allí donde se ejerce es como si estuviéramos frente a otra forma de pensamiento, un pensamiento que solo tendría delante de él y de manera exaltada la vía pensativa» (31) [**]. Nosotros, los humanos, hemos debido decir adiós a un modo específico de libertad: nuestra mirada está atada a la exigencia de interpretación del mundo y, para ello, estamos ocupados y preocupados por el pasado y el porvenir, lo que nos priva de lo abierto. El animal, en cambio, está arrojado a lo abierto, que se trata de «la eterna presentación al presente» (35), en cuanto vive desde una ausencia de categorías –el tiempo, el lenguaje, la muerte; categorías centrales en lo humano–. Más que un objeto de pensamiento, diría Bailly, el animal se vuelve un pensamiento (77). Se trata de otro que se escapa de nuestro pensamiento y que, por ello, abre lo impensado. Sin embargo –y he aquí mi punto, al que tanto me cuesta llegar–, en la novela de Morandini el perro habla. El perro es el interlocutor del hombre, el primero y casi siempre el único; el perro se hace de una intimidad con el hombre que está urdida, en parte, de lenguaje.
Si pensamos al loco como ese a quien el cordón de la comunicabilidad o de la relación con los otros se le ha cortado, y si pensamos a Adelmo Farandola como un loco que ha debido aislarse, resulta que su vínculo con el lenguaje –con el diálogo y, tal vez por lo mismo, con el pensamiento y su articulación– existe por la presencia del perro. El perro responde, el perro le recuerda a Farandola lo que él mismo no es capaz de retener, el perro le aconseja e incluso lo guía como a un ciego que a momentos desconoce su propia ceguera. Y pareciera entonces que aquí la bestia, y no el distanciamiento humano respecto de esta, es lo que opera como punto de apoyo para conservar la cordura. Cuándo sentimos, como lectores, que hemos perdido para siempre a Adelmo Farandola. Mi respuesta sería: cuando mata a la bestia. Esa irrupción del asesinato, que es también un modo de asesinar el lenguaje y el vínculo afectivo –la compasión, lo que extrañamente tendemos a nominar como humano–, nos golpea en seco y nos distancia para siempre de Adelmo. Perdido, entonces, el animal, lo humano se disuelve irrecuperablemente. La locura parece así haber alcanzado su límite: el hombre ha de anular a la bestia, no puede sino matarla porque, en el fondo, le es insoportable esa otredad –el perro– que aquí es, singularmente, lo que lo arrastra o lo pone en contacto con lo humano.
Aparece, ahora, el último interlocutor de Farandola: el cuerpo dueño del pie que habían encontrado –el perro y él– enterrado en la nieve una vez que pudieron salir de la cabaña al término del invierno. El cadáver que no sabe, Farandola, si es cadáver porque él mismo lo ha matado o si murió por otro motivo. Escondidos el cadáver y el hombre conversan. Farandola le habla de su propia locura, de los motivos, mientras allá afuera lo humano espera encontrarse con lo humano que, no obstante, se ha apagado: el guardabosques y Armando (el hermano de Adelmo) buscan desesperadamente a Farandola, intentan encontrarlo en el paisaje que se cierra, alzan la voz, lo llaman por su nombre. Y ni siquiera la memoria afectiva, acá dibujada por la voz de Armando llamando a Adelmo, en la profunda desesperación, le enciende la cabeza a Farandola. No recuerda del todo haber tenido un hermano y, en cualquier caso, no responde a ese reclamo. Prefiere quedarse ahí con el pie muerto –y el cuerpo respectivo–, parapetado, oculto.
Es curioso que este humano tenga dos interlocutores importantes: un perro y un muerto, si pensamos al animal, tradicionalmente hablando, como el estado anterior de lo humano y al muerto como el estado posterior. Adelmo Farandola, pienso, es un vértice indeterminado, impensado incluso, que solo logra conectarse con las fronteras de lo humano, con los deslindes que lo disuelven. Adelmo Farandola, pienso, es alguien o algo hablando con sus posibles contornos, puesto al límite por detrás y por delante de lo humano, allí donde «lo humano» –el guardabosques, el hermano, la mujer del negocio en el que se abastece de comida– no lo toca, no ingresa a la memoria. Adelmo Farandola, pienso, vive en la total y absoluta soledad de lo humano, y la caída de lo animal, que trazó un frágil vínculo de afecto, terminó por botar y aplastar la posibilidad de la cordura y la salvación de su íntima humanidad.
[*] Julieta Marchant (Santiago, 1985). Es codirectora del sello Cuadro de Tiza Ediciones. Ha publicado Urdimbre (Ediciones Inubicalistas, 2009), Té de jazmín (Marea Baja Ediciones, 2010), El nacimiento de la hebra (Edicola Ediciones, 2015), Habla el oído (Cuadro de Tiza Ediciones, 2017) y Reclamar el derecho a decirlo todo (Libros del Pez Espiral, 2017).
[**] Bailly, Jean-Christophe. El animal como pensamiento. Santiago: Metales Pesados, 2014.